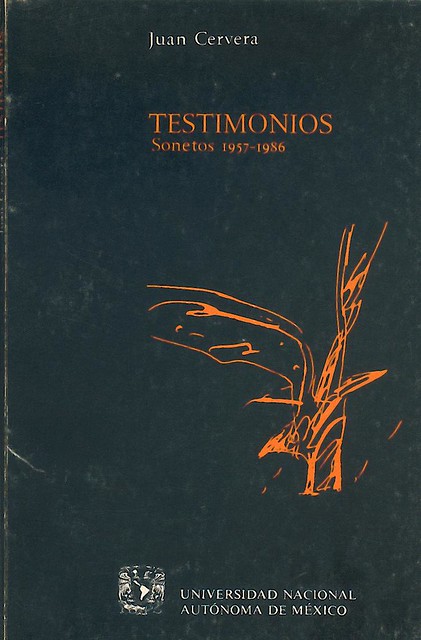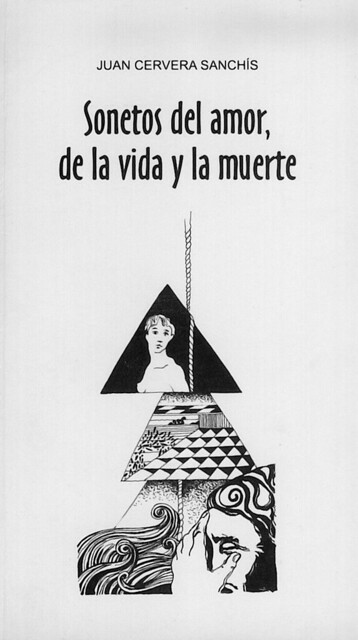Juan Cervera es su poesía. Hace equivalentes los términos Vida, Poesía y Destino con pasión y sinceridad. De ahí que resulte sumamente difícil toda tarea antológica de su obra poética. ¡Cuán cierto aquello de Pedro Salinas: “Elegir es una muerte”! Máxime cuando se trata de compilar sonetos, forma propicia a la pluma y al discurrir poético de Juan Cervera, que mantiene su vigencia desde 1957 –fecha en que se publican sus primeros sonetos en las ediciones Rumbos y Arquero de Barcelona-, hasta la actualidad, contabilizándose más de ciento cincuenta. Justo es considerar, entonces, su fluencia arraigada en la trayectoria del soneto, donde concurren tradición y originalidad.
Acendrado en la flama de la inquietud y la emotividad constante, Juan Cervera es poeta de sabor esencial y fragante, dejándonos buena muestra de ello a lo largo de una continua y dilatada carrera poética.
Desde la publicación de “Agonía del azúcar” (1973) (1), se muestra ya como un hábil sonetista, donde zurciendo distancias, vuelve a orillarse junto al Guadalquivir, verdadero Eunoe –río de la memoria-. El agua, el río corre por su poesía, cobrando una dimensión de símbolo.
“Digo Guadalquivir y, por el viento
vuelve otra vez mi infancia y se me anuda
a la garganta el pan del sentimiento.”
Cercanía. Localidad. Recuperación del pasado como presente: “Ayer puede ser hoy”, nos dice, “buscando en otro tiempo la alegría” que el pájaro de la infancia le reclama.
Junto al río, el agua comprende también la vegetación, que se hace “floral arquitectura” en la mirada, sinfonía vegetal que el poeta eterniza con su canto:
“Adelfas, juncos, mimbres, tarayales,
espumas, ondas, tumbos, resplandores;
jilgueros, chamarices, ruiseñores,
aneas, mastranzos, cañas y zarzales.”

Para Juan Cervera, nube, río, álamo, ruiseñor, y todo lo natural, no son más que materia que se ilumina, materia aromada, musical y luminosa de su infancia revivida, en una comunión continua con la naturaleza en la que quisiera asimilarse.
Cabe hablar de una transubstanciación del poeta con su tierra, a la que siempre vuelve, a la que se aferra con ahínco, intensa devoción, dejando traslucir una tristeza tranquila, digna.
Sin duda, la nostalgia, el espectro de la nostalgia, deambula por casi toda su obra, erigiendo insoslayablemente el misterio conmovido de su poesía, en el que incide siempre el mismo paisaje andaluz, ya confundido, como en “Evocación de López Velarde” (1974) (2), donde:
“…el provinciano tiempo niñecido
-¡dádiva inesperada!-, me envolvía
de recuerdos robados al olvido”
ya transmutado, como en “Juegos de Alquimia” (1976) (3), “porque ayer siempre es todavía.”
El pasado y la memoria, su vehículo, la memoria nocional (“prolija memoria”, que diría Sor Juana Inés de la Cruz), que le ampara, le mantiene, aspirando a integrar en el instante de la poesía los momentos diversos, particulares y circunstanciales del tiempo vivido:
“Sabe el tiempo, este tiempo que desvivo,
a un tiempo que hace tiempo yo vivía
libremente y a tiempo y no cautivo
del tiempo…”
Esta reiteración del tiempo, como espacio –nube o ala- que huye, nos trae a la memoria estas sugestivas palabras de M. Maeterlinck, reflexiones sobre el espacio-tiempo, que precisamos:
“Podría decirse que el espacio es el tiempo de nuestro cuerpo, y el tiempo, el espacio de nuestro espíritu… Nosotros consideramos el tiempo como el movimiento del espacio, y el espacio como el reposo del tiempo. En realidad, el tiempo es tan inmóvil como su hermano. Nosotros le representamos como un río que corre sin cesar, procedente nadie sabe de dónde y hacia un destino. A decir verdad, él no se ha movido nunca; no es él el que corre, sino nosotros” (4).
Intuición, sin duda, taoísta. No olvidemos que la imagen que resume toda la sabiduría del Tao es el fluir, que entre nosotros se traduce por el “panta rei” (“todo fluye”) heraclíteo. De la misma manera lo intuyó Marco Aurelio cuando habla de la realidad “como un río que se desliza incesantemente”, y así también lo entrevió admirablemente Jorge Manrique ante la muerte de su padre, ante la fungibilidad de lo terreno.
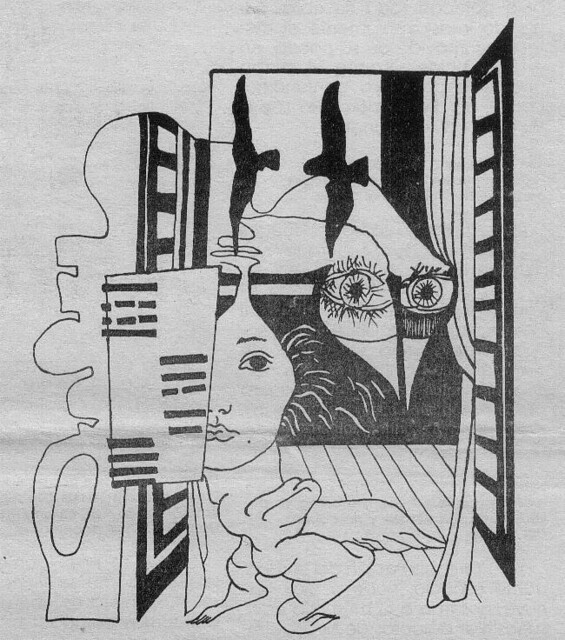
Juan Cervera retoma la imagen, pues, parafraseando a Antonio Machado, quien entre los poetas suyos también tiene Manrique un altar:
“De paso andamos por aquí viviendo.
Dicen que somos ríos que algún día
acaban en la mar en compañía
de todo lo que andamos disponiendo.”
Ante este “cómo se pasa la vida, como se viene la muerte”, Juan Cervera escribe una de sus obras más compactas: “Si es que muero mañana…” (1978) (5), alternando el soneto con la décima, el poeta mantiene un diálogo, que bien podría llamarse “mayéutico”, con la Quimera, pues busca la luz “consciente de la muerte a toda prueba”. Pero la muerte no como desaparición, sino como ascensión.
“Naceré y moriré. Lo irremediable
caerá sobre mi vida a toda muerte
y veré humanizarse lo divino.
Desde mi ciego noche inconfesable
Entraré en el secreto de la suerte
Y pondré entre tus manos mi destino.”
El poeta está consciente de que no se puede vivir ignorante de la muerte, que vivir para la muerte no es evadirse de la vida; todo lo contrario, pues es la única manera de asumir la existencia del ser como tránsito de purificación. Ya San Pablo (I Corintios, XV, 53), disertando sobre la muerte y su mentira, nos dice que “es necesario que ese ser corruptible sea revestido de inmortalidad”. Más cuando ello se cumple, la muerte es vencida. Estas palabras explican sobradamente la frase críptica: “El hombre debe morir antes de morir”, puesto que una muerte repentina supone la privación de todo diálogo con nosotros mismos, impidiéndonos así dar un sentido a la vida.
Por eso, Juan Cervera, “burla burlando el paso de la muerte”, nos dice:
“¡Oh realidad fatal que paso a paso
vas dejando en mi alma tu amargura!
Te he de vencer, seré quien he soñado.
Entraré por la rosa del ocaso
al centro de la noche más oscura
y hallaré mi destino confirmado.”
Más en el tránsito, en la lucha diaria entablada contra la muerte, ese “arrabal de senectud”, como lo definiera el mismo J. Manrique, en ese “vivir contento en lo que más nos mata” quevediano, Juan Cervera no deja de confiar en la esperanza y en la ternura, aun sabiéndose “en su cárcel de sombras”, la cárcel platónica, y aun reconociéndose frente a la nada, dentro de los límites. Así nos confiesa con estoicismo en “Papel de soledad” (1980) (6):
“Esta leve ceniza que en fin soy,
este efímero polvo pasajero,
llora su ayer, dolido de su hoy,
y de pronto ha de ir donde no quiero.
Este tiempo de carne en que me doy,
a pesar de este espacio tan austero,
cree de repente ir donde no voy
y de pronto ha de ir donde no quiero.”
Frente a la desazón y la dolorosa ansiedad que produce la espera, el poeta vive la muerte, su muerte, a vida plena, pues “la vida no es vida, si nunca muere”, como bien dice tan gran poeta como Emilio Prados.

En busca de sus “Contraseñas” (1981) (7), entiende la poesía como testimonio espiritual en el tiempo. Así lo sentenció Antonio Machado, de quien suscribimos estas palabras: “¿Cantaría el poeta sin la angustia del tiempo, sin esa fatalidad de que las cosas no sean para nosotros, como para Dios, todas a la par…?”
Empero, Juan Cervera, “Perdido en lo fatal” (1984) (8), muestra, patentiza su compromiso, su pertenencia a la tierra, sin dejarse llevar por el sufrimiento y la desolación. Así el poeta ante el irreversible flujo del tiempo, y consciente de que “vivir es un constante desafío”, evoca, resucita, de nuevo, el pasado, “aquel tiempo con voz de campanario”, y a su vez, hace renacer las razones del presente “donde todo flota en su propia fantasía”, descubriendo el porvenir “habitando el alma que me habita”. En su constante afirmación de la realidad, nos pone al descubierto, nos revela que:
“La vida es una extraña circunstancia,
un azar sorprendente y peregrino,
que nos clava su naipe sibilino
y nos deja al final sin arrogancia.”
Y en esa manifestación del espíritu, en el que tiene prioridad el sentimiento sobre las demás facultades del hombre, el poeta al transitar por las veredas de la interioridad, condensa su poesía en pensamiento metafísico, encerrando un hálito de misticismo:
“Soy una forma más de la energía
que pasa por aquí, fervor y azar,
ebria de una secreta fantasía
con incendiaria vocación solar.
Soy la aproximación a la poesía
y mi destino al fin será habitar
el corazón coral de la alegría
derramado en el alma azul del mar.”
Ante la muerte, el poeta opta por el camino del Amor, imprimiendo a su poesía el sentido gozoso de la vida, producto de las sutiles elucubraciones de su ardor exaltado. El Amor como experiencia esclarecedora en la búsqueda de lo permanente. Amor como deseo de belleza que culmina en el encuentro con el cuerpo de la amada, pero sin apegarse a él, sin convertirlo en objeto de posesión, sino recibido como un don. “En don de carne y hueso” (1979) (9). Don que supone el hallazgo de la unidad perdida, de “saberse encontrado en lo perdido”. Podría hablarse de culto a la amada como en los grandes representantes del “Ars honeste Amandis”, incluso de religión del amor.
“Viajo por tu cenobio poro a poro
y descifro su humana astronomía
con paciencia de orfebre y alegría
de asceta que ha encontrado su tesoro.
Me reencuentro en tu hermoso cautiverio
con la raíz del vino y la ebriedad
y en don de carne y hueso al fin fecundo.”

Ebriedad. Ardor. Juan Cervera, a fuer de enamorado, quintaesencia el amor en deliciosas estampas sensuales, sin desbordamiento, y queda absorto en la “llama embravecida” –fuente y curso de amor inagotables-, la llama que lo consume y lo engrandece, “hasta urdir la memoria de la vida.”
Y en esta delectación amorosa, guiado por la amada, la amiga, la iluminadora, la que da claridad, nos brinda un ramillete de sonetos alejandrinos, de “Cerezas en el viento” (1982) (10), repitiéndose una vez más “que la vida alcanza para misterio y canto”, pues el “gozo de estar vivo es lo que cuenta” (11).
Así es Juan Cervera, poeta andaluz de gran riqueza emotiva, quien desde México, patria que lo acogió favorablemente y donde reside desde hace años, “tomando ora la espada” del artículo periodístico, “ora la pluma” de la emoción, consolida de manera fluvial una de las obras poéticas más sentidas y significativas de nuestra literatura.
Esta es la verdad, la esencia de la creación, que Juan Cervera poematiza, dándole “vuelo eternal al sentimiento.”
Antonio José Trigo
NOTAS
(1).- “Agonía del azúcar”, Lora del Río, 1973. Reeditada y corregida en 1977 bajo el título “Donde esta noche es de día”, ediciones Sierra Madre, Monterrey, México.
(2).- “Evocación de López Velarde”, Colección Candil, 1974.
(3).- “Juegos de alquimia”, Colección Poesía, Toluca, Estado de México, 1976.
(4).- “Maurice Maeterlinck, “La vida del espacio”, Aguilar, México, 1963.
(5).- “Si es que muero mañana…”, Colección Candil, México, 1978.
(6).- “Papel de soledad”, Colección Candil, México, 1980.
(7).- “Contraseñas”, Colección Aceña, Lora del Río, 1981.
(8).- “Perdido en lo fatal”, Colección Cálamo, México, 1984.
(9).- “En don de carne y hueso”, Ediciones Azur, México, 1979.
(10).- “Cerezas en el viento”, Ediciones La Urpila, Montevideo, 1982.
(11).- “A la alegría de estar vivo”, Editorial Entre Amigos, México, 1986.
(Este texto fue escrito como prólogo del libro “Testimonios. Sonetos 1957-1986”, de Juan Cervera, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México D.F., 1986, 131 pp. Años más tarde se utilizó como prólogo también a una amplia antología de sonetos de Juan Cervera, con el título “Sonetos del amor, de la vida y la muerte”, editada por la Diputación de Sevilla, Área de Cultura y Deportes, Sevilla, 2005, 218 pp., cuya portada fue diseño mío, así como el dibujo que lo acompaña. Igualmente, este texto se publicó en el diario “8 Columnas”, Toluca, México, 19 de abril de 1992, pp. 4-5, acompañado con dibujos míos, los cuales aquí expongo.)